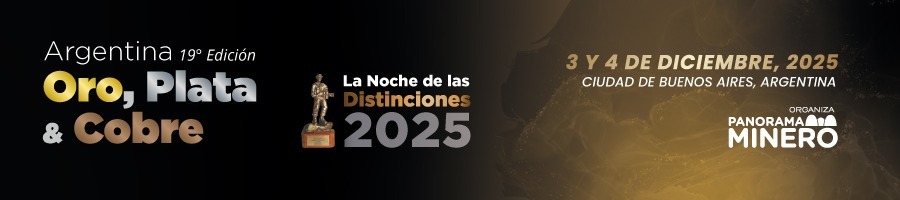Se realizó la revisión integral del contrato de concesión, previa a la licitación. La disputa entre Rosario y Santa Fe capital, y los cambios en cada tramo de la principal vía del comercio exterior argentino.
Con la licitación para el futuro de la Hidrovía como telón de fondo, los ajustes sobre el funcionamiento y marco jurídico de la principal vía de comercio exterior del país se siguen formalizando en cambios permanentes.
En ese marco, empresarios de dragado, navieras, dirigentes portuarios, gobernadores y funcionarios intercambian miradas y propuestas de cara al texto que se espera sea presentado en los últimos meses del 2024, y adjudicado durante el próximo año.
Mientras tanto, el escenario se sigue moviendo. En los últimos meses, se cerró el diferendo con Paraguay en torno del cobro del peaje en el tramo norte de la Hidrovía, y se anunció la nueva tarifa para el tramo sur (desde Santa Fe hasta el océano), completando un proceso que llevó meses de discusión.
Además, a fines de octubre se conoció el resultado de la revisión integral del contrato de concesión entre el gobierno nacional y, en este caso, la Administración General de Puertos como concesionaria provisoria del sistema.
La revisión estuvo a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (que depende del ministerio de Economía de Luis Caputo), el mismo organismo estatal a cargo de la realización de todo el proceso de licitación y definición del nuevo concesionario de la Hidrovía, y que destacó en un comunicado oficial que el nuevo contrato es resultado del “diálogo permanente” con los distintos sectores.
Tal como sucedió con la suba de las tarifas, el objetivo de sanear la ecuación financiera de la operación y evitar gastos innecesarios volvió a ser el gran eje de las decisiones tomadas, que afectaron tanto a los puertos de la zona conocida como metropolitana (que va desde La Plata hasta los puertos de la zona de Zárate) como a los santafesinos, donde se abrió una disputa entre el sector agroexportador –concentrado en Rosario- y las fuerzas productivas de la capital provincial.
Qué cambió en el escenario de la Hidrovía
Puntualmente, entre los aspectos centrales de la revisión se plasmaron dos objetivos centrales de la administración nacional: por un lado, equiparar las condiciones de los sectores que demuestran dinamismo en sus operaciones; y por el otro, quitar beneficios –y ahorrar ese costo- a quienes no lograron dar el salto para justificar el sostenimiento del esquema actual.
En el caso de los puertos metropolitanos, La Plata gozaba hasta ahora de una tarifa menor que sus competidores en el circuito de los contenedores (principalmente Buenos Aires, Dock Sud y, desde hace pocos años, Zárate).

Técnicamente, formaba parte de la sección 1.1 de la vía troncal, por lo que los buques que operaban con su puerto pagaban una tarifa más baja.
Esa determinación se dio especialmente desde que, en 2014, se entregó la concesión de su terminal de contenedores, con la que busca competir con los otros puertos fuertes de la región (Dock Sud y Buenos Aires concentran más del 95% de los contenedores del país). Pese a esa ventaja, no logró sumar carga ni acuerdos con las grandes navieras.
En ese marco, y mientras otros puertos –como el propio sector de Rosario, o Zárate, hasta hace pocos años dedicado exclusivamente al movimiento de los vehículos fabricados en la zona- también buscan sumarse a la competencia por el sector de carga contenedorizada, se determinó igualar el escenario y que todos compitan en igualdad de condiciones. Ahora, todos pagarán el mismo peaje.
La inesperada interna santafesina y el dilema de los “subsidios”
Así como pasó en los puertos que operan carga de contenedores, también se equipararon las condiciones entre los cerealeros.
En la década del 90, cuando se diseñó la Hidrovía, se estableció en el Puerto San Martín (kilómetro 460 del río Paraná) de la provincia de Santa Fe el límite de una de las zonas del peaje –la sección 1.3-.
El posterior boom de la agroindustria, concentrado en Rosario, corrió esa frontera de hecho. Varios puertos de gigantes como Cargill, AGD y Cofco se ubicaron apenas por encima de esa marca, cerca de Timbúes.
En la revisión integral del contrato de concesión, la Secretaría de Transporte ajustó ese límite y lo llevó al kilómetro 470, incluyendo una decena de puertos que hasta ahora pagaban una tarifa mayor que los que se encontraban apenas un par de miles de metros más abajo en el mapa.
Entre los aspectos centrales de la revisión se plasmaron dos objetivos centrales de la administración nacional: por un lado, equiparar las condiciones de los sectores que demuestran dinamismo en sus operaciones; y por el otro, quitar beneficios –y ahorrar ese costo- a quienes no lograron dar el salto para justificar el sostenimiento del esquema actual.
El comunicado oficial destacó el diálogo con el sector, que participa de las distintas mesas de trabajo organizadas con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegable en torno de la futura licitación, pero donde también se tratan temas de coyuntura.
La medida fue celebrada por el sector agroindustrial, el corazón productivo de la Hidrovía. Destacaron que se trataba de un “reclamo histórico”, planteado a distintos gobiernos, y que no se había tomado para que esos pocos puertos “subsidiaran” el mantenimiento del dragado a 25 pies hasta Santa Fe capital.

Al mismo tiempo que se decidió la equiparación de los puertos cerealeros, el nuevo contrato también estableció que el sector de Santa Fe ciudad ya no tendrá garantizada una profundidad de 25 pies, si no un calado de 17 pies (15 más dos “de quilla” –de margen entre el barco y el fondo del canal-).
La noticia generó una reunión entre el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y el Subsecretario de Puertos Iñaki Arreseygor, quien confirmó la decisión y aseguró que si cambian las condiciones del puerto de Santa Fe –es decir, si suma tráfico de ultramar- se podría analizar un nuevo cambio del dragado.
Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados, declaró sin embargo que la medida “fue impecable”. “El delirio fue haber mantenido ese canal por tanto tiempo. Pasaba un barco por año. A lo sumo dos, y eran petroleros. Ni siquiera, por decirte algo, un barco que venía a levantar producción santafesina. Fue muy lógica la decisión”, aseguró a medios provinciales.
Su postura refleja el reclamo que se realizó durante años para hacer ajustes en la concesión. Así como los puertos metropolitanos sienten que “subsidian” –por ejemplo, los cruceros que solamente atracan en Buenos Aires y luego siguen al sur del país- al resto de la vía porque utilizan un tramo muy corto y pagan una tarifa similar al resto, el sector cerealero vinculado a la agroindustria de la soja también ha elevado la voz por considerar que los desajustes como el del puerto de La Plata o el mantenimiento de una profundidad no utilizada al norte de Rosario implicaban un costo que encarece la logística de quienes más utilizan la vía navegable.
El debate remonta a una histórica pregunta, casi filosófica, en torno de las inversiones estatales y el desarrollo privado que las justifica. Es la misma pregunta que se debatió durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando los gobernadores del por entonces Consejo Federal de la Hidrovía plantearon extender la traza de la vía navegable, así como el posible dragado de los accesos provinciales hasta los puertos.
Eso, sumado a la generación de un circuito feeder interno que moviera las cargas de los puertos regionales, estimaban que podría permitir el despegue definitivo de puertos que llevan décadas sin lograr una posición de fortaleza en el escenario nacional.

En aquel entonces, la respuesta del sector privado no se hizo esperar: “¿hay que invertir para mantener un río profundo en una zona donde no hay carga?”, planteó en aquel entonces un representante del sector privado. “¿por qué no se genera primero la carga, mejorando las condiciones de producción, para que entonces sí el sector logístico compita por su traslado?”.
El dilema es concreto: si se “subsidia” –desde el Estado o desde el sector privado, en este caso con el pago de un peaje- un tramo menos eficiente de la vía navegable, o se limita a mejorar las condiciones de aquellos que ya demostraron pujanza productiva.
Preguntas que están hace años en el sector, y que empiezan a definirse mientras se termina de establecer el escenario para la licitación y futura concesión de la Hidrovía, el canal por el que transita el 80% de la producción agroindustrial argentina.
Equilibrar cuentas, el norte de las decisiones
Al repasar las medidas tomadas en torno de la Hidrovía en la previa de una licitación –que, según el ministerio de Economía sería como mínimo por 30 años-, la decisión de equilibrar las cuentas y bajar el gasto asoma como el principal objetivo. “No se puede seguir subsidiando a nadie”, repiten los funcionarios que llevan adelante las distintas negociaciones.
El delirio fue haber mantenido ese canal por tanto tiempo. Pasaba un barco por año. A lo sumo dos, y eran petroleros. Ni siquiera, por decirte algo, un barco que venía a levantar producción santafesina. Fue muy lógica la decisión.
En ese marco, se cerró en agosto el conflicto con Paraguay, que comenzó a pagar el peaje correspondiente por la navegación en el tramo norte de la vía navegable argentina (desde el punto denominado Confluencia hasta Santa Fe), que antes tenía costo cero y era subsidiado por el resto de los usuarios.
Además, se actualizaron las tarifas en el tramo más utilizado por los buques de ultramar (Santa Fe-Oceano), buscando saldar la deuda que se arrastra por la suba de costos de los últimos 10 años, en un proceso que culminó en septiembre pero había comenzado en julio con la convocatoria a un sistema de participación ciudadana.
Así se comprende mejor la decisión de no seguir dragando a 25 pies en el tramo de Santa Fe, lo que implica bajar el gasto de mantenimiento (estimado en varios millones de dólares anuales) en una zona donde –según los datos oficiales- no más de cuatro grandes buques navegan por mes. En la misma línea se analiza la equiparación del puerto de La Plata con el resto de los puertos metropolitanos.